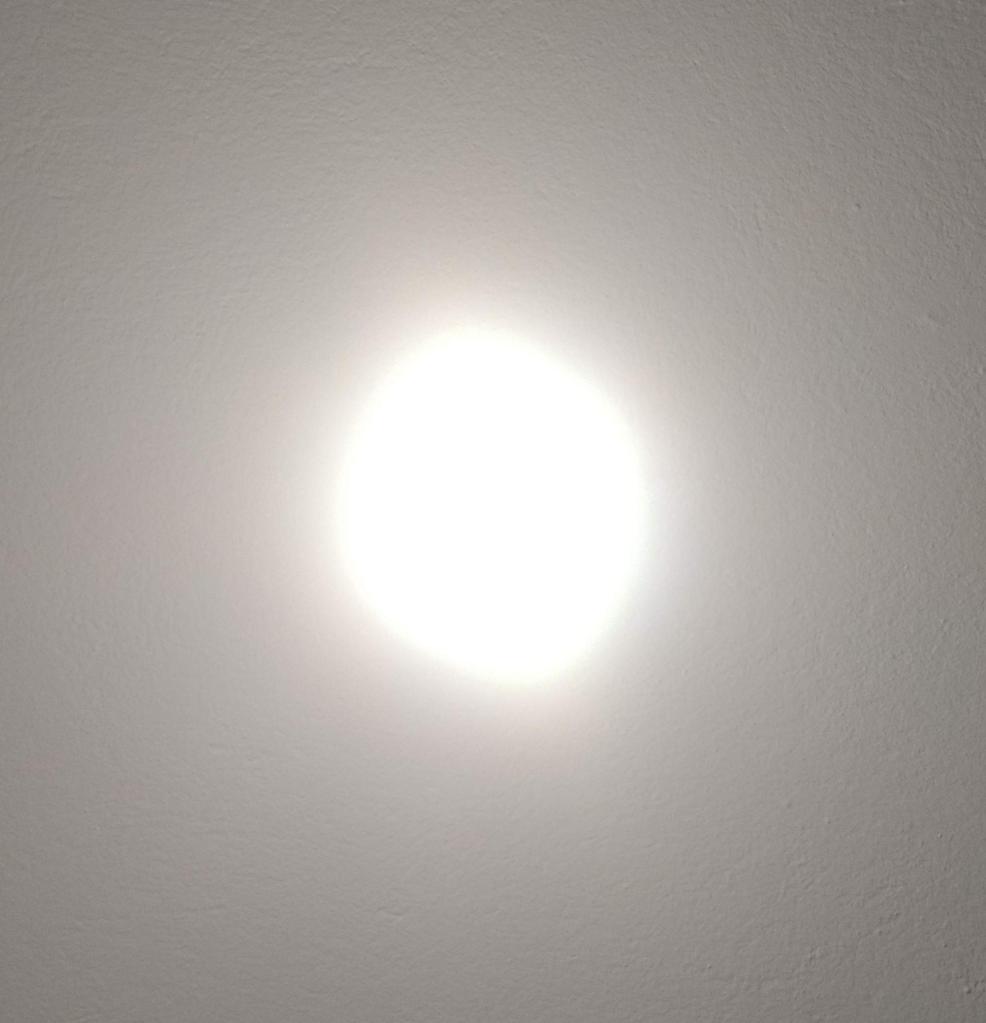
Una luz blanca lo inunda todo con un brillo inmaculado, inmaculado e intenso, intenso y desgarrador. Los ojillos verdes se mueven estudiando el terreno, desorientados. No reconocen las blancas paredes, ni las blancas sábanas, ni el abrazo del pijama que lo arropa, también blanco. La claridad resulta molesta para sus desentrenadas pupilas, y su mente no se ha desprendido todavía del sopor inherente a tan inesperado despertar. Sin embargo, no tarda en adaptarse a la luz, y en apenas unos minutos está escaneando la habitación con sus dos ojos color aceituna, que parecen provistos de una innata curiosidad y ávidos por absorber cada detalle de la sala.
Un hombre abre la puerta, camuflado con una bata blanca. Le agarra la cara y lo observa con atención. Luego le dedica una sonrisa que el recién despertado intenta imitar sin éxito.
—Hola, Rubén —dice el hombre—. ¿Ya has abierto los ojos? ¡Justo a tiempo! Parece que vas a espabilarte pronto. Sí, muy pronto. Enseguida vienen a por ti, que ya están ansiosos por verte.
Aturdido, Rubén emite un sonido incomprensible, una especie de gañido que hace que el hombre de la bata se levante.
—Parece que todo ha ido muy bien, después de todo. ¡Solo has necesitado un par de semanas! Muy pronto, sí, muy pronto.
El hombre se aleja perseguido por la atenta mirada de Rubén, que juguetea con sus manos. Pocos minutos después, regresa acompañado por otro hombre y una mujer vestidos de nuevos colores, que destacan sobre el blanco.
—Parece muy despierto —dice el médico—. Tiene los ojos verdes, como su padre, pero pueden cambiar en las siguientes semanas.
La colorida pareja se acerca. Los dos sonríen y lo llaman por su nombre. Pero Rubén, que de pronto siente una sensación incómoda en el estómago, empieza a llorar. Ya tendrá tiempo de disfrutar de la risa cuando salga de la incubadora, donde ha pasado las últimas semanas tras un encierro de ocho meses en el vientre materno.
Pablo Fernández de Salas